
Por Francisco Font Acevedo
I. La grieta
Mi destino era convertirme en un escritor kitsch.
Nací en 1970 y me crié en una familia de clase media pobre. Eran los tiempos en que comenzaba a hablarse de desparramamiento urbano en la zona metropolitana de San Juan y la clase media se consolidaba como la capa social más visible y amplia en la geografía suburbana del país. Con el advenimiento masivo de esta clase social, se fue creando lo que más tarde se llamaría la sociedad de consumo puertorriqueña. La televisión, el cine, la emergencia del automóvil como principal medio de transportación y la reconfiguración del mapa citadino a partir de la inauguración del centro comercial Plaza Las Américas, fueron algunos de los factores que confluyeron para redefinir los patrones dominantes de interacción ciudadana con la cultura y el espacio urbano. Por ser una clase activa -es decir, trabajadora–, la clase media puertorriqueña concentró el uso de su tiempo libre de forma hedonista. Se trataba y se trata de un hedonismo de la distracción, del deseo de descansar de los rigores del trabajo mediante el consumo de bienes culturales que otorguen una experiencia de escape expedita y de gratificación inmediata. En este contexto, la estética de los objetos de consumo kitsch, difundidos y mercadeados a través de los medios de comunicación masivos, ha llenado con creces estas expectativas.
Salvo para una minoría selecta, casi todos tuvimos nuestras primeras experiencias de apreciación artística a través de las propuestas diluidas del arte kitsch. En este sentido hay que reconocer que esta estética, como han señalado algunos críticos, puede tener una función pedagógica. Para muchos de nosotros fue casi el único acceso a la cultura durante gran parte de nuestra adolescencia. No es de extrañar, por lo tanto, que siendo hijos de la sociedad de consumo, nuestra memoria esté íntimamente ligada al kitsch y en muchos casos sea la base de nuestra educación sentimental.
Pero, aparte de una memoria sentimental transida por el kitsch, los escritores puertorriqueños de más reciente cuño poseemos una memoria marcada por los primeros contactos con la literatura. Esta memoria, balsámica o traumática según cada caso, es la que detona la pasión por la palabra. En mi caso, como el de tantos otros, fue el descubrimiento del misterio irresoluble de la lectura. Como leer es siempre leernos, la lectura devino mi más preciado contacto con la opacidad simbólica del mundo. Con la lectura experimenté por primera vez un sentimiento de dislocación y extrañamiento respecto a la realidad de mi entorno. Esta grieta, por mucho tiempo inexplicable para mí, fue la que con los años y un largo proceso de maduración artística, me ha hecho entender que mi destino era ser exclusivamente un consumidor de arte kitsch y, por consiguiente, un escritor kitsch. Iba a ser así aun cuando el objeto de mi consumo artístico y el de mi escritura no fueran kitsch, puesto que la huella de esta estética se inscribía en la mirada, en una visión de mundo condicionada por la sociedad de consumo. Daría igual si viera una película de acción o si observara una reproducción de Les Demoiselles d’Avignon; importaría poco que escribiera ciencia ficción o sobre las calles de Río Piedras: de todas formas mi percepción y, por ende, cualquier forma de expresión artística, sería total o parcialmente kitsch.
Rebasar este destino ha sido un largo camino de tropiezos fidedignos. Como todos busqué orientación literaria y la lectura de otros que validaran mis esfuerzos. Tuve la fortuna de que mis primeros textos fueran objeto de varias lecturas severas que me hicieron darme cuenta de mi ingenuidad y mis insuficiencias literarias. Una de estas lecturas fue del escritor Pedro Juan Soto. Mi texto le llegó por medio de una profesora universitaria, lo cual me salvó de la vergüenza de que conociera la identidad del inepto que, con tantos lugares comunes por cuartilla, rompía cualquier horrorómetro literario. Las marcas prolijas que hiciera en el texto fueron suficientes para desalentar cualquier ansiedad de publicación y, para alguien menos obstinado, pudo haber sido la estocada para matar su deseo de ser escritor. Tardé años en apreciar el gesto de Soto, la bondad de una lectura implacable. Ésta, sobre todo al principio del gateo literario de todo aspirante a escritor, puede significar un momento decisivo para definir su vocación. De ahí que el fracaso y el desaliento sean el mejor regalo para potenciar una escritura de rigor.
La lectura fue la otra manera de ir descubriendo un mapa literario propio. Con ésta he ganado -y sigo ganando, pues es un camino sin final-cierta visión estética y la práctica de reevaluar continuamente mi concepción del mundo y mi ubicación en éste. Precisamente, como parte de este proceso incesante, tras la publicación de mi primer libro y, más aún, durante mi colaboración como crítico literario para Radio Universidad, comencé a sentir disgusto por ciertas prácticas literarias en el país. Este malestar me llevó a inquirir sobre el fenómeno y, por medio de lecturas, conversaciones y observaciones propias, hallé en la estética kitsch un principio de explicación. Mediante la exploración conceptual del kitsch, descubrí su dimensión social y el condicionamiento que a través de la sociedad de consumo incide en muchos de los escritores puertorriqueños en la actualidad. He aquí una de las motivaciones medulares de escribir este ensayo.
El acercamiento crítico que supone su escritura, como se verá, no aboga por el restablecimiento de una dictadura del buen gusto. Tampoco se hace eco de las posturas que refrendan la democratización de la escritura como antídoto contra presuntas jerarquías de poder intelectual. Más bien persigue demostrar la empresa de falsificación de ciertas prácticas literarias kitsch y, en consecuencia, desalentar formas de manipulación y explotación contra aquellos que albergan inquietudes literarias y buscan canalizarlas. No está de más recordar que todos los escritores pasamos por la misma etapa de fragilidad. El hecho de que sigamos escribiendo es muestra de que se puede superar, aunque nunca se alcance una fórmula de éxito (que ni existe ni es deseable) y cada trecho del largo camino literario esté marcado por el desatino y la supervivencia.
Es tiempo de pensar la literatura más allá del kitsch.
II. Breve historia del kitsch
Antes de entrar en la discusión sobre el conjunto de las prácticas literarias kitsch, se impone la necesidad de definir el concepto más allá de su acepción básica como arte de mal gusto. Una breve historia del kitsch permitirá al lector reconocer la procedencia de aquellos elementos que servirán a mi análisis.
Quienes primero teorizaron sobre el kitsch en el arte moderno fueron el escritor y filósofo Hermann Broch y el crítico de arte Clement Greenberg. Broch abordó el tema en el escrito «Kitsch y arte con mensaje» de 1933 y luego, con mayor profundidad, en «Notas sobre el problema del kitsch» de 1951. Greenberg hizo lo propio en el ensayo «Vanguardia y kitsch» de 1939. Ambos comparten la visión del kitsch como una impostura del arte real. Para Broch se trata de un producto que contraviene la noción mimética del arte, según postulada por Aristóteles. En lugar de arte que imita la vida, el kitsch hace del arte su objeto de imitación. Su condena a lo que entiende como una desacralización artística, le lleva a la siguiente formulación ética: «El sistema kitsch requiere a sus seguidores ‘trabajar bellamente’, mientras el sistema del arte promulga la orden moral: ‘Trabaja bien’. El kitsch es el elemento malvado en el sistema de valores del arte».1 Greenberg, por su parte, descarta el kitsch por producir cultura de masas y, por ende, por vulgarizar la experiencia estética. En oposición al kitsch, Greenberg preconiza el arte de las vanguardias como el espacio heroico y sagrado del verdadero arte, aunque amenazado por la comercialización del mercado: «Desafortunadamente, esta brillante minoría [los artistas de vanguardia] estaba amenazada por la pérdida de auspicio de mecenas y la comercialización del arte -la proliferación del kitsch».2
Sin entrar en los meandros argumentales de uno y otro, baste hacer constar que ambos escritores, en esencia, conciben el kitsch como una empresa de falsificación artística que merece el repudio de los cultores y consumidores del verdadero arte. Ambos sentaron las bases de la visión estético-moral del kitsch.
«En el reino del kitsch impera la dictadura del corazón…», asevera Francesco Cataluccio en un breve capítulo dedicado al kitsch en su libro Inmadurez: la enfermedad de nuestro tiempo3. Más que su visión del kitsch como forma de arte inmaduro, importa más la recuperación que hace del postulado de Milan Kundera en La insoportable levedad del ser sobre el tema. Cito del texto: «el kitsch es la negación absoluta de la mierda: ‘El kitsch elimina del campo visual de uno todo lo que en la existencia humana es esencialmente inaceptable'».4 En esta cita, Kundera se suscribe, en gran medida, a la visión de Broch del kitsch como falsificación de lo real. Pero en lugar de adscribirle un carácter maldito, desplaza el objetivo de su crítica al efecto del kitsch, a su deformación de lo real en función de presentar una visión empalagosamente bella de la vida. El matiz es significativo. Sin abandonar una visión en esencia condenatoria del kitsch, Kundera subraya el efecto que éste intenta suscitar: una respuesta emocional.
Umberto Eco, por su parte, sintetiza las posiciones sobre el kitsch formuladas por Broch y Greenberg. En su caso, sin embargo, no se trata de condenar el kitsch, sino de entenderlo como una adaptación homologadora de las propuestas innovadoras que introduce la vanguardia en la cultura de masas. La novedad del planteamiento de Eco consiste en desautorizar la definición del kitsch como equivalente de la cultura de masas. Así lo consigna al final del ensayo «Estructura del mal gusto» de 1964: «La sociedad de masas es tan rica en determinaciones y posibilidades, que se establece en ella un juego de mediaciones y rebotes, entre cultura de descubrimientos, cultura de estricto consumo y cultura de divulgación y mediación, difícilmente reducible a las definiciones de lo bello y lo kitsch, del mismo modo que la comunidad de consumidores de mensajes implica una serie de reacciones no fácilmente reconducibles al modelo unitario del hombre-masa.»5 Esta lúcida distinción cuestiona el elitismo artístico expresado por Broch, Greenberg y tantos otros, al tiempo que valida la posibilidad de distinguir entre arte de vanguardia y el arte kitsch. Después de todo, nos recuerda Eco, ambos forman parte de la cultura de masas.
Una valoración del kitsch radicalmente opuesta introduce Celeste Olalquiaga desde el marco teórico de los estudios culturales. Para esta estudiosa el kitsch no constituye una estética, sino la sensibilidad de un objeto residual de los procesos de industrialización y la reproducción mecánica que la modernidad engendró.6 Es el producto concomitante del arte moderno, aunque representado por éste como una suerte de Rey Midas distorsionado que transforma todo lo que toca en basura.7 Según Olalquiaga, la carga moralizante contra el kitsch es injustificada, puesto que no demuestra una falta inherente de éste, sino una proyección elitista contra formas impuras de representación estética. Sustenta su reivindicación del kitsch en el contexto nivelador del postmodernismo y en la noción de pérdida del aura del arte moderno, propuesta por Walter Benjamin.8 Con la pérdida del aura, los mitos de autenticidad y originalidad de la obra de arte se desestabilizan y se modifica la recepción de ésta en la cultura de masas. Si esto ya era así en 1936, parece decir Olalquiaga, cuánto más ha de ser con el apogeo del internet a partir de los años 90.
Olalquiaga tiene el mérito de persuadir sobre lo peregrino de condenar el kitsch éticamente (como hace Broch, Greenberg y otros), al subrayar que es un producto de la modernidad, igual que el arte culto. Sin embargo, por una ociosa imprecisión teórica, se resiste a considerar el kitsch como una estética artística. La contradicción latente de Olalquiaga es que al redefinir restrictivamente el kitsch como la sensibilidad ruinosa de un objeto, le adscribe un aura, residual y de segundo orden, de inocencia insostenible. Lo que es igual, no es ventaja para nadie. Si bien todas las formas de arte han sido desacralizadas y se insertan en el circuito «contaminado» del mercado, las cualidades intrínsecas del kitsch y otras estéticas artísticas no dejan de ser distinguibles, como se verá en breve.
Contrario a la recuperación melancólica del kitsch que ensaya Olalquiaga, Tomas Kulka, en su libro Kitsch and Art, 9 se impone la tarea de deslindar las cualidades estéticas del arte kitsch. El hecho incuestionable de la incorporación de la estética kitsch en las propuestas postmodernas dentro del circuito del arte, por artistas como Jeff Koons y Takashi Murakami, parece justificar su acercamiento. En específico, Kulka se plantea cómo distinguir la obra de arte kitsch de otras obras de arte, incluso de obras de arte malas. Para lograrlo, analiza el arte kitsch según los criterios estéticos de unidad, complejidad e intensidad. La unidad se refiere a la ausencia de deficiencias formales; la complejidad toma en cuenta la heterogeneidad y multidimensionalidad de la obra (una obra compleja implica la pluralidad y diversidad de sus rasgos constitutivos); y la intensidad de la obra se mide según sus rasgos particulares sean o no intercambiables por otros. Kulka señala que en cuanto a la unidad y la complejidad, el kitsch no es muy diferente de otras estéticas artísticas, en particular de aquéllas cuya ejecución y producto final son relativamente simples. Lo que sí permite una clara distinción es su ausencia de intensidad. No puede ser de otra forma, puesto que la obra kitsch busca suscitar una reacción emocional del público y para lograrlo aborda temas y objetos instantáneamente identificables. Así, por ejemplo, un cuadro paisajista de Cajigas es el cuadro de cualquier paisaje rural antes de la industrialización acelerada de Puerto Rico; los rasgos particulares del paisaje representado se borronean para que nos conmovamos con la idea nostálgica de cualquier paisaje rural de antaño. Por consiguiente, según Kulka, lo que distingue la obra kitsch es su transparencia simbólica, esto es, su relación parasitaria con el referente (la idea del objeto representado, no el objeto en sí mismo). Contrario a otras formas de arte, en las que la forma de representación importa tanto o más que el objeto representado, en la obra kitsch la idea -emotiva– del objeto representado opaca todo lo demás. En este sentido la obra kitsch no está hecha para ser escrutada artísticamente, sino para servir de trampolín al archivo emocional del espectador. Este efecto de rebote nos permite ver dos cualidades fundamentales de la obra kitsch: su transparencia estética por la imprecisión de sus rasgos y, por extensión, su ausencia de valor artístico.
III. Entrada al gueto kitsch
Muchas de las precisiones sobre el kitsch, esbozadas en el apartado anterior, pueden consolidarse en una formulación unitaria.
De Broch y Greenberg rescato la noción del kitsch como impostura artística, y de Kundera, el efecto emocional que esta estética pretende suscitar en el público. En cuanto a su contexto cultural, interesa de Eco la distinción que establece entre el arte kitsch y la cultura de masas. En 1964 y todavía más en 2008 resulta extemporáneo condenar la cultura de masas, entre otras razones, porque ésta condiciona casi todas nuestras formas de interacción con el arte. Después de todo, tanto el arte kitsch como el arte culto y otras formas de arte intermedias, se subsumen en la cultura de masas, una posición que se acerca a la visión híbrida de la modernidad planteada por Olalquiaga.
Mención aparte merece la noción de transparencia simbólica que Kulka adscribe a la obra de arte kitsch. Aunque su formulación se limita al ámbito de la apreciación estética, particularmente de las artes plásticas, ésta admite una ampliación de su uso como herramienta crítica para analizar, más que obras literarias en específico, las prácticas literarias kitsch en Puerto Rico.10 Mediante el comentario crítico de estas prácticas se deriva en gran medida la nulidad artística de las escrituras que aquéllas pretenden difundir. Comentar textos en específico sería, pues, un ejercicio redundante.
En un plano espectacular, el sustrato kitsch de las prácticas literarias de la actualidad se manifiesta en la relación que traba el escritor con los medios de comunicación masivos. Activa o pasivamente, por autogestión o por convite, muchos escritores en Puerto Rico buscan difusión e interlocución literarias -metas lógicas de toda escritura literaria– mediante una relación parasitaria con los medios de comunicación masivos. Lo parasitario se desprende de sus usos continuos e indiscriminados de cuanto soporte mediático tengan a su alcance. Con esto buscan ganar el favor del público a través de la visibilidad o la ilusión de visibilidad que vehiculan los medios. El efecto, sin embargo, es paradójico: por un lado, concede visibilidad a la persona del escritor, pero, por el otro, invisibiliza su obra, esto es, no repercute en una apreciación crítica de su escritura ni en una ampliación significativa de lectores, al menos de lectores independientes del trueque de simpatías con amigos y familiares. Así, pues, la foto del escritor en el diario o el blog, su vídeo en youtube, su saturación iconográfica en Facebook, sus cinco minutos televisivos y la media hora en radio, entre otros modos de inserción mediática, volatilizan su imagen como la de cualquier artista de farándula y difieren indefinidamente la atención a su escritura. El resultado neto es penoso: el escritor deviene un nombre y una foto, y éstos a su vez se fusionan en una suerte de marca registrada de un producto desconocido.
La transparencia simbólica, propia del kitsch, ahora resulta más fácil de discernir. Así como en la obra de arte kitsch no se escruta el objeto en sí mismo sino la idea emotiva a la que éste hace referencia, las inserciones mediáticas de muchos escritores puertorriqueños no provocan un aprecio de su obra, sino la ilusión de prestigio literario mediante la presencia iconográfica del escritor. Por el abrazo entusiasta a estas formas fallidas de validación literaria, consciente o inconscientemente el escritor deviene un escritor kitsch.
La relación parasitaria con los medios y la transparencia simbólica que irradian estas prácticas literarias no son nuevas. En el pasado podía verse en uno que otro escritor, pues como se sabe, en ninguna época faltan los arribistas literarios. Lo llamativo es que en los últimos años se haya popularizado entre tantos escritores o aspirantes a serlo. Esta proliferación de escritores que escriben con su imagen es justamente lo que nos permite hablar de la conformación de un gueto kitsch.
En el Diccionario de lengua española de la Real Academia Española la segunda acepción de «gueto» se refiere a «[b]arrio o suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la sociedad»; en tanto que la tercera, en sentido figurado, lo define como una «[s]ituación o condición marginal en que vive un pueblo, una clase social o un grupo de personas». Si eliminamos el pathos implícito en ambas definiciones (y su asociación histórica con la comunidad judía desde 1516) es posible integrarlas en la noción de gueto que nos servirá para ubicar literariamente a los escritores kitsch.
A pesar de su protagonismo mediático, estos escritores, en su conjunto, constituyen un grupo marginado de la experiencia literaria. Por experiencia literaria nos referimos a una escritura que adelante un proyecto maduro, estética y conceptualmente solvente, que rete a los lectores y sea recuperable por una crítica exigente. Estos principios básicos del sistema literario son desalentados por el parasitismo mediático del escritor kitsch, cuyo efecto, como hemos dicho, es desplazar la escritura a un segundo o tercer plano y volatilizar la imagen del escritor como ocurre con todo ícono mediático. Esta paradoja simbólica es la condición marginal que primordialmente les confiere la identidad de gueto.
A su vez, el gueto erige sus muros simbólicos sobre una concepción espectacular de la literatura. En su relación parasitaria con los medios, los escritores kitsch inscriben varios mitos asociados con la cultura del bestseller. Se escribe para ganar premios literarios, para tener éxito editorial, preferiblemente fuera del país, y, en última instancia, para lograr el sueño dorado de convertirse en escritores profesionales y vivir exclusivamente de lo que escriben. Cónsono con esta visión de lo literario, muchos de estos escritores practican relaciones públicas con fines igualmente espectaculares. No es raro verlos codearse con escritores de cierta solvencia editorial con el fin de añadir lustre a su imagen mediática. Este roce oportunista, a pesar de las sonrisas y los abrazos en la foto, no los acerca a sus objetivos espectaculares. Más bien, subraya el patetismo de su condición de escritores quedados del gueto, de escritores groupies.
El último aspecto que confiere a los escritores kitsch su identidad de gueto, es el hecho de que subsistan, si bien de forma menos visible, otras concepciones literarias, otras escrituras y otros posicionamientos irreductibles al parasitismo mediático. Estas prácticas literarias constituyen una frontera, un extrarradio simbólico que despliega otro horizonte literario posible. Es el muro que los escritores del gueto kitsch se niegan a mirar.
Lógicamente, el gueto kitsch no se ha fraguado en el vacío. El hecho de que la estética kitsch, irradiada por los medios de comunicación masivos, determine gran parte de los hábitos de consumo cultural de la sociedad puertorriqueña, favoreció la emergencia del gueto. Las prácticas de consumo hedonistas, de distracción ligera, sin duda abonaron a esto. A la vez, la inexistencia de una tradición literatura fuerte en Puerto Rico, contra la cual medir las escrituras emergentes, contribuye al estado de laissez faire literario que ha posibilitado la consolidación del gueto.
Establecidas sus fronteras exteriores, toca mirar la estructura interior del gueto kitsch. La figura que mejor nos la explica es la pirámide. En efecto se trata de una estructura jerárquica, cuyos estratos están definidos por la competencia espectacular, es decir, por la habilidad y la frecuencia de la inserción mediática de sus escritores. Arriba, en la punta, están los pocos escritores cuya competencia espectacular y visibilidad mediática ha sido probada innumerables veces. La posición privilegiada de éstos les confiere el estatus simbólico de padrinos literarios de otros escritores del gueto. Ejercen su autoridad mediante el aplauso discreto a escritores recién integrados al gueto y por medio de talleres literarios con los cuales atraer nuevos aspirantes a escritores. Estos últimos constituyen la base amplia de la pirámide, víctimas en su mayoría de la seducción espectacular que promueven los padrinos y las madrinas del gueto. Entre ambos polos extremos de la pirámide se discierne un estrato intermedio compuesto predominantemente por ex discípulos de los padrinos del gueto. Estos bautizados escritores secundarios están en proceso de desarrollar las destrezas mediáticas que les confieran la competencia espectacular para moverse al estrato superior y convertirse a su vez en padrinos y madrinas del gueto kitsch.
A pesar de que el gueto kitsch reproduce una estructura piramidal, ésta no es rígida. La movilidad de los escritores de un estrato a otro, superior o inferior según el incremento o la disminución de su competencia espectacular, garantiza la fluidez y el dinamismo del gueto. No es raro, por lo tanto, que en esta carrera espectacular, un escritor del gueto publique sus propios libros, sea editor de libros «alternativos», escriba a vuelapluma trivialidades en un blog, escriba ocasionalmente para la prensa, publique videos en youtube, figure en programas radiales y haga un nicho comercial de los talleres literarios. El efecto neto de esta faena pírrica es su consolidación en el estrato superior del gueto, alguna dudosa bonanza económica y un empobrecimiento literario. La inserción mediática excesiva desaliña su escritura, y lo convierte como mucho en un empresario de su imagen. El caso, de hecho, dramatiza otra característica propia del gueto: la ansiedad espectacular, es decir, el deseo inmoderado de procurar visibilidad «literaria». Esta ansiedad es la que mueve a los escritores del gueto al uso indiscriminado, sin distancia crítica, de los soportes mediáticos a su alcance.
Por la preeminencia de lo mediático en detrimento de la escritura, el gueto kitsch se atiene a la ilusión de un mundo literario «alternativo» y pertinente. Es una ilusión que se sostiene por la irradiación proliferante de su inserción mediática y los ritos de iniciación que auspicia. Un ejemplo triste de rito de iniciación: un taller literario que al mismo tiempo es terapia grupal. Al final de éste, en una ceremonia documentada fotográficamente, se otorgan certificados. El documento, que confirma que el participante completó el taller poético y la terapia emocional, le confiere a la actividad una estructura de graduación. Las fotos de abrazos efusivos, de sonrisas complacientes, el orgullo de exhibir el certificado como si se tratara de un logro artístico destacable, revela la naturaleza real de la actividad. Los felices graduandos no lo supieron, pero acababan de recibir su carné de entrada al gueto kitsch. En este taller, como en tantos otros que se imparten en Puerto Rico, observamos la impostura, la empresa de falsificación artística que busca ampliar la base del gueto. Cualquiera que sea la motivación que tenga una persona para interesarse en la literatura, muchos de estos talleres validan la idea de asociar la escritura literaria con la terapia personal. Con esta práctica se manipulan los afectos al validar una escritura marcadamente cursi. Otros, en cambio, animan la expectativa de que por medio de un taller literario el aprendiz puede aspirar a convertirse en escritor profesional, como si se tratara de explorar un modo de subsistencia real. En unos y otros, para mantener el entusiasmo de los discípulos, se abaratan los criterios de evaluación y se alientan proyectos literarios inmaduros que, por un golpe de mala suerte, muchas veces derivan en la publicación «alternativa» de un libro. En cualquier caso, el neófito, integrado así al gueto kitsch, es víctima de una mutilación de su posible talento. La prisa, la falta de cultura literaria amplia, los modos trasparentes de leer y el laissez faire crítico que les aplaude, socava el proceso de maduración necesaria para alcanzar una voz propia y formular un proyecto literario riguroso. En este sentido, la mayoría de estos talleres literarios redundan en una forma económicamente rentable de practicar el discipulado literario mediante el estímulo del deseo y la manipulación de los afectos.
Otro ejemplo de falsificación mediática me tocó de cerca. El 21 de septiembre del año pasado fui invitado a participar en una actividad en torno al libro Literatura y narrativa puertorriqueña: la escritura entre siglos de Mario R. Cancel, en la Universidad del Sagrado Corazón. Se me dijo que la actividad, más que una presentación convencional, sería un «conversatorio», una discusión abierta sobre el libro. De los ocho o nueve aspectos que me interesaba discutir, apenas hubo tiempo para hablar someramente de uno. El resto del tiempo, unos cuarenta minutos más o menos, se dilató mayormente en la larga presentación de los panelistas y en glosar el contenido del libro. ¿Discusión crítica del texto? Muy poca. El desencanto que esto me produjo se convirtió en malestar cuando hojeando la revista Letras Nuevas me topé con una foto de los panelistas que participamos en la actividad. La foto está debajo de un breve texto que informa sobre «la presentación del libro» y el «conversatorio»; ambos aparecen en la última página de la sección «Notas Culturales» de la revista.11 El gesto de falsificación, propio del gueto kitsch, se observa al mirar con suspicacia la sección de «Notas Culturales». En ésta proliferan las fotos rituales de «personalidades» del mundo de la literatura, las artes plásticas, la política y la prensa, como si se tratara de documentar, en una suerte de pasarela fotográfica, la crema y nata de la cultura del país. Poco tienen de cultural estas notas y mucho de páginas sociales de revistas como Caras y San Juan News. En este contexto, la nota y la foto sobre la actividad en el Sagrado Corazón se vacía de contenido cultural para trocarse en nota publicitaria de la Editorial Pasadizo y del Programa de Maestría de Creación Literaria, auspiciadora de la actividad. Por lo mismo, no extraña que en la página siguiente haya un anuncio de las «Maestrías en Sagrado».12
De mayor relevancia para la literatura es comentar la prisa por publicar de los escritores del gueto kitsch. Esta prisa troncha el proceso de maduración artística y cancela la posibilidad de pensar en un proyecto literario propio. Los mejores de estos textos, escritos a vuelapluma, son tributarios de una estética pop patrocinada por los sectores dominantes de la industria del libro y, por ser derivativos, tienen poco valor artístico. Los peores, ni hablar, son estética y conceptualmente extemporáneos. La cualidad común de unos y otros parece ser la grafomanía (la manía de escribir y publicar textos). Según Kundera, la grafomanía no se caracteriza por escribir cartas, diarios personales o crónicas familiares, sino por escribir libros y tener un público de lectores desconocidos. Esta práctica cataliza la megalomanía del escritor: «La manía no de crear una forma sino de imponer nuestra persona a los demás. La versión más grotesca de la voluntad de poder.»13 En el gueto kitsch, esta cualidad se manifiesta de dos formas: en el malgasto de tinta en libros y publicaciones insustanciales, y en el derroche iconográfico del autor. La primera debilita el poder simbólico de la literatura; la segunda caricaturiza al escritor como artista de farándula.
En síntesis: la grafomanía, la saturación iconográfica, la recuperación del discipulado literario con fines lucrativos, así como el objetivo mediático que anima a los escritores del gueto kitsch, son los signos, no de una literatura, sino de una subliteratura aficionada. Las prácticas literarias, motivadas por la ansiedad espectacular, y las formas indiscriminadas de inserción mediática, generan, paradójicamente, un efímero prestigio de visibilidad iconográfica y el ocultamiento textual. Esta mecánica de exposición y ocultamiento del gueto kitsch se adecúa al desplazamiento vertiginoso del más banal de los productos de consumo. Destinados a la obsolescencia, las emisiones textuales del gueto kitsch devienen mera estática paraliteraria, la pompa fúnebre de su propia insolvencia artística.14
IV. Salida del gueto
La mayoría de los escritores del gueto kitsch, particularmente aquellos que se posicionan en sus estratos intermedios y superiores, seguirán confinados allí. Unos porque nunca conocerán la cárcel simbólica en que viven, y otros, a conciencia, porque el gueto les ha servido, les sirve y les seguirá sirviendo de parapeto para esconder sus insuficiencias artísticas. Unos y otros seguirán practicando la grafomanía y haciendo relaciones públicas a ver si ganan un premio literario de prestigio comercial, a ver si les dan una columna de diario, a ver si pueden impartir un taller literario más: cualquier forma de agenciarse de un prestigio que valide su frágil pertinencia literaria.
En este punto, vale la pena ponderar, en voces de otros escritores, algunas reflexiones que sirven para salir del gueto kitsch (si se está dentro) o evitarlo (si se está afuera).
1. «Si los escritores que ahora comienzan me pidieran un consejo, el primero que les daría sería que renunciaran desde el principio a vivir de la pluma, que buscaran y ejercieran actividades paralelas. Las razones económicas explican en gran parte todo ese magma monstruoso de obras reiterativas, de escritura irresponsable, que inunda el mercado editorial, convirtiendo de paso a los novelistas en gallinas ponedoras. El escritor debe tener también el derecho de callarse y no producir…» -Juan Goytisolo15
Goytisolo desalienta la idea del escritor profesional. La idea de la profesionalización del escritor -aquel que vive de lo que escribe-sólo se valida en una fracción infinitesimal de los escritores en el planeta y, como bien subraya el autor, al que le toca la mala suerte de serlo diluye el valor literario de su escritura y satura el mercado de obras reiterativas. La conclusión es lógica: el escritor que transmuta en gallina ponedora se convierte, por fuerza, en esclavo de las veleidades del mercado.
2. «La causa principal de la escritura falsa es económica. Muchos escritores necesitan o quieren dinero. Estos escritores pueden ser curados mediante la aplicación de una compresa de billetes bancarios.
La próxima causa es el deseo de los hombres de decir lo que no saben, de hacer pasar el vacío por plenitud. Están descontentos con lo que tienen que decir y quieren hacer que una pinta de entendimiento llene un galón de verborrea.» -Ezra Pound16
Con mordacidad Pound apunta a dos causas básicas de la escritura espuria: el deseo de algunos escritores de ganar dinero a través de la escritura y la mala costumbre de tratar de pasar gato por liebre, es decir, de compensar su carencia de sustancia mediante la verborrea. Sin duda, este último rasgo es consustancial a la mayoría de los textos salidos del gueto kitsch. Textos o prototextos, en esencia, ilegibles. Escribir con sustancia, por el contrario, supone una densidad que se gana mediante la lectura y la introspección que se obtiene de ejercitar el pensamiento.
3. En la décima carta compilada en Cartas a un joven poeta, de 1908, Rainer María Rilke escribió unas palabras que, a cien años, todavía conservan actualidad:
«Aun viviendo de cualquier manera, puede uno prepararse para el arte, sin saberlo. En cualquier realidad se está más cerca de él que en las carreras irreales, artísticas a medias, que, aparentando cierto allegamiento al arte, en la práctica niegan y socavan la existencia de todo arte. Como lo hacen, por ejemplo, el periodismo en su totalidad, casi toda la crítica profesional, y las tres cuartas partes de lo que se llama y quiere llamarse literatura.»17
No creo que la cita precise un comentario, sino una mera actualización. En el 2008 el porciento de pseudoliteratura supera por bastante «las tres cuartas partes de lo que se llama y quiere llamarse literatura». Es obvio que la emergencia del gueto kitsch en Puerto Rico tiene que ver con este incremento.
4. «La discreción está mal vista en esta época.» -Guy Debord.
La cita proviene de Consideraciones sobre el asesinato de Gérard Lebovici de Guy Debord.18 En este libro el otrora teórico de la Internacional Situacionista condena la empresa de falsificación de lo «real» de la prensa de Francia y el pago de pleitesía de artistas e intelectuales por el acceso a ciertas formas de celebridad que aquélla les concede. Sin necesariamente suscribirnos a su análisis, es posible rescatar del libro lo que parece todavía pertinente, tal vez más pertinente hoy que hace dos décadas: la recuperación de una ética de la discreción. La ética de la discreción, en suma, se refiere a un cuestionamiento personal, a un pulseo crítico con lo mediático y, en particular, con su modo de vehicular prácticas literarias kitsch. Con la palabra pulseo se subraya que no se trata de un rechazo a lo mediático ni a la cultura de masas (vana ilusión, en especial cuando se escriben libros y, como en mi caso, se regenta un blog), sino de oponer una negociación en la que es igualmente legítimo rechazar o aceptar, bajo ciertas condiciones, la inserción mediática.
Distancia crítica, propia de la ética de la discreción, es la que ha ensayado este texto. Que lo haya logrado o no, tocará a cada lector llegar a sus propias conclusiones. De cualquier manera, servirá para recordarnos que en literatura nada está predestinado. Ninguna condición individual, social o cultural es una fatalidad absoluta que impida abrazar la severa y difícil pasión literaria. Por esta misma razón, incluso el gueto kitsch es un horizonte superable.
1 «The kitsch system requires its followers to ‘work beautifully’, while the art system issues the moral order: ‘Work well’. Kitsch is the element of evil in the value system of art.» Según citado en Mattei Calinescu, Five faces of Modernity, 9na ed., Durham, Duke University Press, 2006, pág. 259.
2 «Unfortunately, this brilliant minority [the avant-garde artists] was threatened by the loss of patrons’ sponsorship, and the commercialization of art -the proliferation of kitsch.» Según citado por Celeste Olalquiaga en «The Dark Side of Modernity’s Moon» (1992), http://www.celesteolalquiaga.com/moon.html.
3 Francesco M. Cataluccio, Inmadurez: la enfermedad de nuestro tiempo (María Condor, trad.), Madrid, Ediciones Siruela, 2006, pág. 89.
4 Íd.
5 Umberto Eco, «Estructura del mal gusto (1964), http://www.enfocarte.com/7.31/eco1.html.
6 Véanse: Celeste Olalquiaga, «Las ruinas del futuro: arquitectura modernista y kitsch» (2003), http://www.celesteolalquiaga.com/modernidad.htm; «Regardez mais ne touchez pas!» (2002), http://www.celesteolalquiaga.com/regardez.htm ; «Celeste Olalquiaga: somos una reservación kitsch» (entrevista, 2007), http://www.celesteolalquiaga.com/modernidad.htm.
7 Olalquiaga, «The Dark Side of Modernity’s Moon», supra.
8 «Uno podría subsumir el elemento eliminado [la autoridad del objeto] en el término de aura y afirmar: eso que se marchita en la era de la reproducción mecánica es el aura de la obra de arte». (Traducción nuestra.) Walter Benjamin, «The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction» (1936) en Illuminations (Harry Zohn, trad.), 4ta reimp., Suffolk, Fontana/Collins, 1982, pág. 223.
9 Tomas Kulka, Kitsch and Art, 2da ed., University Park, Penn., The Pennsylvania State University Press, 2002.
10 Una trasposición conceptual de algunos planteamientos de Kulka, de hecho, ya ha sido ensayada de forma libérrima y sustantiva por Federico Irizarry Natal en su poemario Kitsch (San Juan, Isla Negra Editores, 2006). Tómese como ejemplo los últimos versos del poema «Buffering»:
«En la dura molleja de las aves
hace en secreto el bardo gallináceo
su poesía digestiva.
¡Tomad, entonces, todos este reflujo!
Y ¡Salud!» (pág. 25)
En éstos se trasluce, en parte, la estrategia de Irizarry Natal de contraponer a los clisés poéticos, al kitsch de la transparencia lírica, un discurso prosaico que se articula mediante el decir de la antipoesía y el saqueo intertextual.
11 Letra Nuevas, Año 2, Núm. 2 (2008), pág. 74.
12 Íd., pág. 75.
13 «The mania not to create a form but to impose one’s self on others. The most grotesque version of the will to power.» Milan Kundera, The Art of the Novel (Linda Asher, trad.), ed. rev., Nueva York, Perennial Classics, 2000, pág. 130.
14 Algunas consecuencias afines a las que planteo sobre el gueto kitsch, las ha problematizado Juan Carlos Quintero al comentar la actitud sumisa de los escritores «novísimos» ante lo que el poeta y crítico llama «cultureta anti-intelectual, aguacatona y mofolonga»: «Conocen muy bien cuáles son las leyes del juego mercantil y hasta dónde podrán decir algo sin que les apaguen el micrófono o la cámara. El problema ético y político no es que promuevan sus textos, tampoco que insistan con su Ceiba en el tiesto, mucho menos que deseen vender sus mercancías, sino que le presten sumisos el cuerpo de sus textos a una cultureta anti-intelectual, aguacatona y mofolonga que, con los presupuestos de sus preguntas, conciente o inconcientemente, abarata el trabajo que desea discutir.» Plural, Núm. 18 (noviembre-diciembre 2007), pág. 23.
15 De entrevista publicada en Disidencias y reproducida en Manuel Ruiz Lagos, Retrato de Juan Goytisolo, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, 1993, pág. 96.
16 «The chief cause of false writing is economic. Many writers need or want money. These writers could be cured by an application of banknotes.
«The next cause is the desire men have to tell what they don’t know, or to pass off an emptiness for a fullness. They are discontented with what they have to say and want to make a pint of comprehension fill up a gallon of verbiage». -Ezra Pound, ABC of Reading (1934), New York, New Directions Books, 1960, págs. 193-194.
17 Rainer María Rilke, Cartas a un joven poeta, http://ciudadseva.com/textos/teoria/opin/rilke.htm.
18 Guy Debord, Consideraciones sobre el asesinato de Gérard Lebovici (Luis Andrés Bredlow, trad.), Barcelona, Ed. Anagrama, 2001, pág. 74.



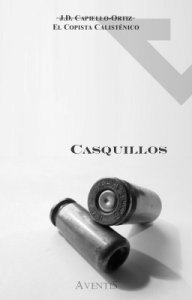 Por
Por 




